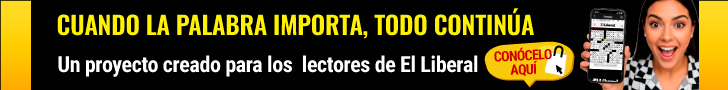FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
Siguiendo el patrón trazado por el Maestro Antonio García Nossa en su obra “Modelos Operacionales de Reforma Agraria en América Latina”, abordamos la evolución del capitalismo (1980-2025) en sus fases de “capitalismo financiero” (1980-2000) y “capitalismo informacional” (2000-25); los cambios conceptuales de la reforma agraria latinoamericana, en dichas fases de desarrollo capitalista; las
fuerzas sociales motoras de la reforma rural y los giros más significativos de su aplicación; y, algunos de sus principales expositores en América latina.
Fueron notas predominantes del capitalismo financiero (1980-2000) la “desregulación”, las “políticas neoliberales” y la “liberalización” económica: primacía del capital financiero, mediante la inversión directa en el mercado de activos financieros; “globalización”, favorecida por integración de los mercados (TLC) y los desarrollos tecnológicos. Desde comienzos de los 2000 las utilidades corporativas
financieras superaron las de la industria manufacturera, enfatizando en la acumulación de capital/negociación de activos que generan riqueza, sin cimientos productivos. La “financiarización” económica y la “liberalización” de mercados financieros, impulsada por las políticas neoliberales, concentraron el poder económico y desplazaron la inversión en la economía real, ocasionando la crisis financiera de 2008.
El predominio del capital financiero se enfocó en la compraventa/inversión de instrumentos financieros –bonos, acciones, futuros, derivados-, beneficiando a las grandes corporaciones, respaldadas por los avances tecnológicos –movimiento internacional de capitales-. La desregulación/liberalización de los mercados,
promovidos por las políticas neoliberales, fortalecieron el libre mercado/competencia. La inversión extranjera directa/inversión en cartera en los mercados de capitales experimentaron un crecimiento significativo, evidenciado en el incremento de rentas remitidas desde los “países atrasados” y el pago de intereses. La hegemonía del capital ficticio sobre la inversión productiva, la especulación –motor de la generación de ganancias-, la inversión en activos, caracterizaron el capitalismo financiero dominante desde los 80.
El capitalismo informacional (2000-25) se distingue por la concentración del conocimiento y “la data en la generación de riqueza” -utilización del Big Data y otras tecnologías para obtener/extraer información significativa, que permite a las organizaciones/personas tomar decisiones acertadas, optimizar la eficiencia y crear
nuevas fuentes de ingresos. Los datos, recurso estratégico, se transforman en capital/ventaja competitiva, en la economía digital vigente. La producción/privatización de información, la integración de mercados financieros globalizados, la preponderancia de redes digitales/internet, la desregulación social y el poder concentrado en pocas transnacionales, permiten la acumulación de la riqueza.
Los conocimientos/datos/información, convertidos en bienes privados susceptibles de acumulación/maximización de utilidades por agentes privados, se erigen en el principal valor. La sociedad, articulada por la infraestructura digital –controlada por corporaciones monopólicas-, origina una poderosa dependencia.
Consecuencialmente, la globalización/integración de los mercados financieros aceleran la especulación/circulación del capital. Los flujos de información se concentran en las grandes transnacionales tecnológicas; la desregulación social debilita la normatividad/instituciones protectoras de los trabajadores. El “saber” se organiza competitivamente, a fin de generar “nuevas formas de valor” que dependen
de la información. El capitalismo informacional, acelerado por la digitalización, redefine los procesos de producción, organización y distribución de los negocios.
Entre 1980-2025, la reforma agraria sudamericana mutó el enfoque distribucionista de la tierra a otro de “mercado-céntrico”, subordinado a la globalización neoliberal, patrocinadora de la “agroexportación”. Se observa el declive de la economía campesina tradicional, el nacimiento de nuevos actores agroindustriales y el resurgimiento de movimientos campesinos que reivindican “la tierra” en la agenda política. Algunos países implementaron “reformas negociadas” –compra de tierras conjugada con subsidios y territorios protegidos-; limitaron la redistribución de “baldíos nacionales”, centrándose en la “adquisición” de tierras por el Estado a los terratenientes y en los “subsidios” para los campesinos. Incentivaron las exportaciones agropecuarias –flores, frutas, vegetales, soya, carne-, que derivaron en el marginamiento de las economías campesinas. La agroindustria/modernización agrícola apresuraron el surgimiento de empresarios capitalistas que desplazaron a los latifundistas tradicionales. Concomitantemente, los movimientos campesinos ejercieron acciones reivindicatorias sobre la tierra, promoviendo un tipo de sociedad más justas/incluyente/ecuánime. La “reforma agraria” se enfocó como negocio entre “vendedores voluntarios” que proveen de tierras a los “pobres del campo”, con ayuda estatal o mediante “fondos de tierras”. En Colombia se acude a las Zonas de Reserva Campesina –ZRC- para formalizar las tierras, proteger la “sostenibilidad ambiental” y la economía familiar.
Entre 1980-2025 las fuerzas sociales de la reforma agraria latinoamericana incluyeron organizaciones campesinas –vitales para reclamar los derechos sobre la tierra-, el Estado –políticas de acceso/formalización de tierras, movido por presiones internas (indígenas, afrodescendientes, precaristas, colonos, conflictos sociales y fortalecimiento de la economía campesina) y externas: fuerzas internacionales (organizaciones/programas de desarrollo). Los campesinos y sus organizaciones son las fuerzas motrices que exigen la reforma agraria, el acceso a la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina y la protección de sus derechos. A fin de disminuir la pobreza rural/fomentar la producción, el Estado implementa diferentes políticas –redistribución, formalización de la propiedad, territorios protegidos-. Las poblaciones afros/indígenas forzan al estado para que les reconozca/reintegre sus territorios ancestrales y proteja sus formas de organización social. Las fuerzas urbanas aliadas con los movimientos rurales apoyan las demandas campesinas y promueven la lucha por la tierra/derechos humanos. Los movimientos sociales internacionales –Vgr., “La vía campesina” y programas de desarrollo-, han desempeñado importante rol al impulsar la discusión/implementación de reformas agrarias en la región.
Desde comienzos de los 80, las reformas redistributivas clásicas han virado hacia el acceso territorial para la economía campesina/familiar y la formalización de la propiedad. Para esta misma época la globalización, impulsada por la crisis de la deuda, impactó la agricultura y favoreció la exportación de productos primarios e importación de alimentos, afectando severamente las economías campesinas. Los nuevos enfoques promueven modelos de tenencia/producción –cooperativas, empresas sociales, territorios protegidos, fortalecimiento de economías locales.
Entre los científicos sociales latinoamericanos que han tratado las reformas agrarias durante el período examinado, cuyos estudios históricocríticos acentúan los aspectos económicosociales/políticos y analizan las estrategias neoliberales/movimientos sociales, sobresalen Orlando Fals Borda (+) -sociólogo colombiano-: estudia sus dinámicas, la función comunitaria en la transformación de las estructuras de propiedad/tenencia territorial, el campesinado/desarrollo rural. Oscar Oszlak -economista argentino-, las asume desde la perspectiva política, su papel en la integración rural y la modificación de las estructuras
productivas/propiedad. Miguel Teubal (+) -economista argentino-, critica las políticas agrarias neoliberales, la expansión de los “commodities” y su impacto en la producción de alimentos y las estructuras agrarias latinoamericanas. Sugerimos la lectura crítica de algunas obras relevantes: “Reforma Agraria en América Latina” (varios autores). Analiza el tema desde diversas disciplinas; incluye desde las
reformas clásicas hasta los movimientos sociales. “Capturando a la Tierra: Banco Mundial, Políticas Fundiarias Neoliberales y Reforma Agraria de Mercado” (Sauer & Mendes Pereira, 2006). Reflexiona sobre la influencia de las políticas neoliberales en la tierra y su relación con las reformas agrarias en Latinoamérica. “Agro y Alimentos en la Globalización. Una Perspectiva Crítica”, Teubal & Rodríguez, 2002. Estudia la transformación del sistema agroalimentario en América Latina, bajo los efectos de la globalización y las políticas agrarias. “La Reforma Agraria en América Latina” (varios autores). Investigaciones de entidades especializadas y académicas del tema.