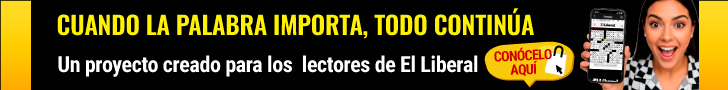Luis Guillermo Jaramillo Echeverri
Universidad del Cauca
“Los mitos están hechos para que la imaginación los anime”, escribió Albert Camus en su libro El Mito de Sísifo. En él relata la historia de un rey –Sísifo– que, por burlar a los dioses, es condenado a la faena de subir una piedra hasta la cima de una montaña. Una vez alcanzada la meta, la ve rodar cuesta abajo, iniciando de nuevo la tarea de manera interminable. Se pregunta Camus si el destino del obrero no es acaso similar al castigo que han impuesto los dioses al rey; ejecutar la misma labor durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, acto seguido, Camus plantea que la vida está llena de propósitos y sentidos mientras se llega a la cima. El esfuerzo por alcanzar algo produce más satisfacción que haberlo alcanzado.
Sísifo –igual que el obrero– al descender por la montaña se sumerge en una reflexión y conciencia donde experimenta cierta plenitud en lo absurdo de la vida. En palabras de Camus: “La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria (…) si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría” (1985, p. 60). Es la victoria sobre la roca, por absurda que parezca esta victoria o sea contraria a las lógicas del rendimiento y la producción.
Pensar nuestras realizaciones nos lleva a considerar las verdades que fundamentan nuestra existencia. El recorrido no asegura el triunfo; sin embargo, produce gozo y realización. “La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra” (p. 69). Si bien somos parte de los días y sus ruidos –de nuestras capacidades y limitaciones– también somos parte de sus noches y silencios; dueños de nuestras tragedias, de metas no alcanzadas o a medio alcanzar. Saber que nada concluye en realidad –que “las rocas ruedan” igual que los hechos– nos impulsa al posicionamiento de un esfuerzo que nos llena de gozo mientras se aspira llegar a la cima.
Dice Camus: podemos imaginarnos a Sísifo dichoso, aceptando lo posible para que otras realidades sean posibles, vivirlo como realización, en tanto su labor hace parte de un deseo que no se colma en lo inmediato. Su aceptación reflexiva quiebra la conformidad, el estatismo, la inercia. Partir de lo que se tiene para transformar lo que se es; creer que un yo-puedo esperanzado puede romper los límites de un yo-soy derrotado. “El verdadero espíritu de lucha se niega a la desilusión” (Irene Vallejo); confesión que comparte el español Jorge Larrosa en su libro Fin de partida:
“Hace muchos años, cuando era un joven profesor, en mi primer viaje a Latinoamérica, a Colombia, dediqué parte de una conferencia a criticar algunos lugares comunes de la doxa de la pedagogía de Paulo Freire. Yo era entonces un foucaultiano de catecismo y el núcleo de mi argumento era que lo que Freire decía que se podía hacer en realidad no se podía hacer, que la educación no podía ser una herramienta de la emancipación. Y entonces un viejo educador de los barrios pobres me miró y me dijo: Todos sus argumentos dicen que no se puede hacer y ya sabemos que los europeos tienen los mejores argumentos. Pero a lo mejor nosotros vamos y podemos y lo hacemos” (2012, p. 46). Luego de la cita Larrosa declara que ha sido testigo de esas emancipaciones; se trata entonces de “prestar atención, estar a la altura y darle tiempo y espacio”. En ocasiones, por esperar lo imposible no se acepta lo posible.
Notemos que el viejo educador comienza respondiendo al profesor universitario con un “a lo mejor”; es decir, y que tal sí…; y qué tal sí es viable hacerlo, y lograrlo; y que tal sí al final lo alcanzamos, y que tal sí la educación en nuestros territorios es emancipadora. Freire nos enseñó que partir de nuestras realidades es el comienzo de su transformación, que aprender a leer nuestros modos de ser y estar es esencial antes que aprender a decodificar las teorías. Iniciar con lo que se tiene es la fortaleza de lo que se es. Persistir a pesar de…; depositar la confianza en nuestras prácticas. Ello apertura otros modos de hacer posible, otras maneras de avanzar en medio de una reflexión colectiva (praxis).
No siempre se marcha de modo ascendente. Como Sísifo, nos devolvemos para ser testigos de lo realizado; a diferencia del rey griego, nuestro retro-ceder es en medio de un esfuerzo compartido, anunciando nuestras luchas imperfectas, como nuestras alegres tristezas. Sabemos que no estamos solos en la cuesta; idea presente en el maestro Freire que también expresa Vallejo citando a Camus: “El respeto por uno mismo crece en el esfuerzo de aceptar primero, y luego transformar, las verdades dolorosas” (2024, p. 81).
Referencias:
Camus, A. (1985). El mito de Sísifo. Lozada.
Larrosa, J. (2012). Fin de partida. Bable Libros.
Vallejo, I. (2024). Alguien habló de nosotros. Penguin Random House.